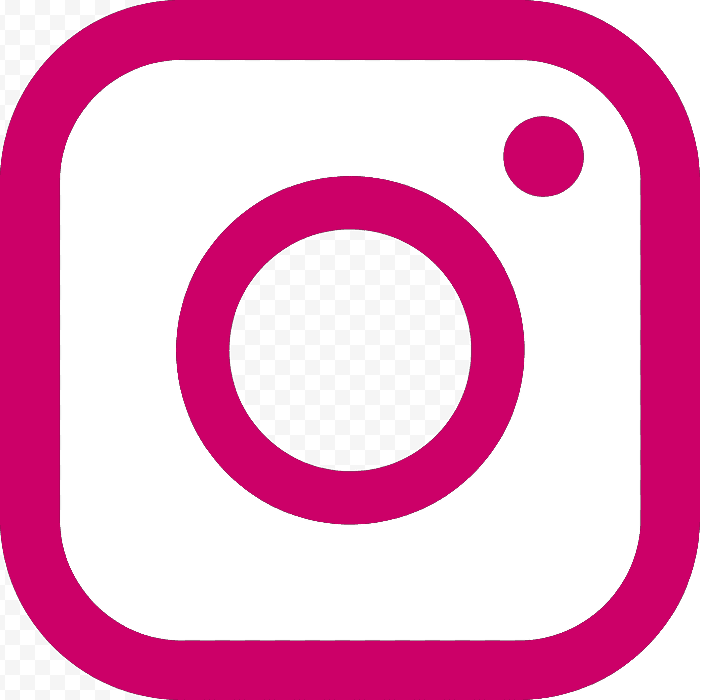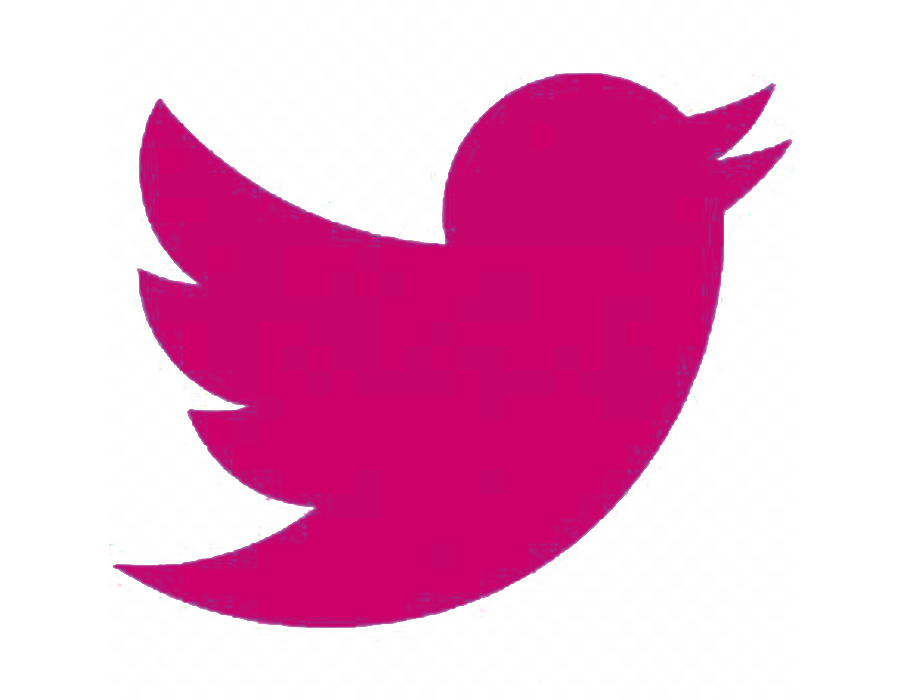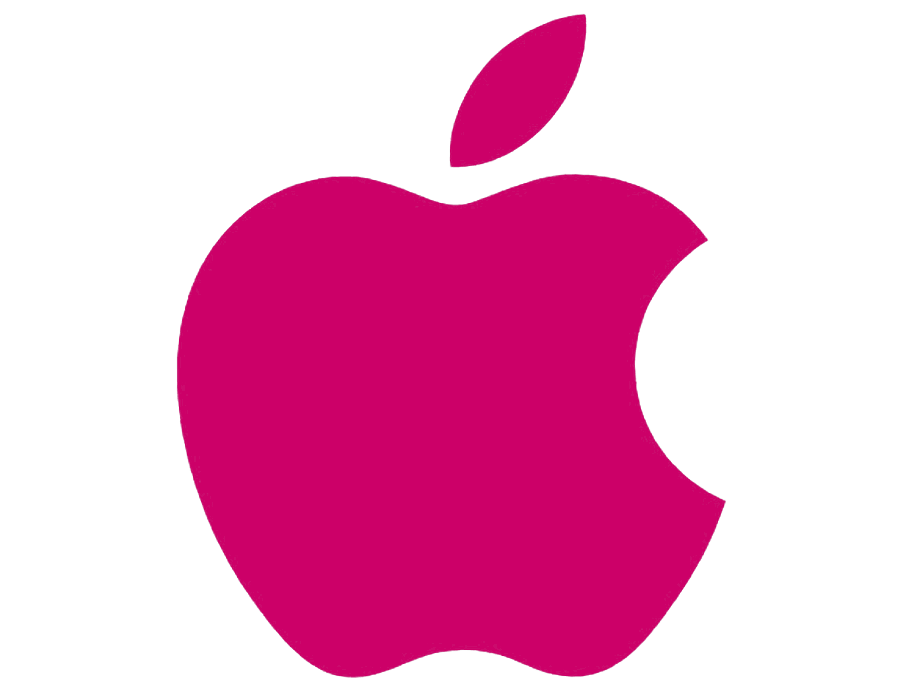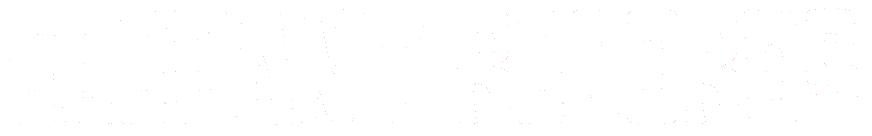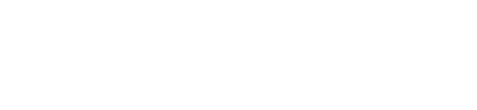Autobiografía de Carmen Santonja ... Nací en Madrid el 4 de julio de 1934 y el 17 de julio de 1936 me fui con mi madre, mi hermana y mi tía Pilar a veranear a San Sebastián ...


Retrato de Carmen Santonja, 1946, de Eduardo Santonja Rosales
Nací en Madrid el 4 de julio de 1934 y el 17 de julio de 1936 me fui con mi madre, mi hermana y mi tía Pilar a veranear a San Sebastián. Mi padre debía reunirse con nosotras unos días más tarde, pero estos días se alargaron tres años.
| Con mi hermana y mi tía Pilar. San Sebastian, 1938 |  |
Así pues, si bien mis ojos vieron la luz en Madrid, mi entendimiento se despertó en San Sebastián y mis primeros recuerdos están perfumados por el olor del mar, iluminados por el verde de los montes y empapados de txirimiri.
Las primeras impresiones musicales me llegaron a través de la radio nacionalista, con sus himnos de ardores guerreros y sus cuplés de amores imposibles que me hacían llorar. Lloraba tanto con “María de la O” que era tan desgraciaíta teniéndolo tó, como con la historia del camarada que cae herido de muerte en la batalla: “A mis pies cayó el herido, el amigo más querido y en su falda muerte vi”, cantaba yo hecha un mar de lágrimas en vez de: “Y en su faz la muerte vi”, porque desconocía la plabra “faz” y, aunque el hecho de que un soldado llevara falda no dejaba de parecerme raro, lo aceptaba como un misterio más entre tantos que, de continuo, asaltaban mi mente infantil.
Afortunadamente, para contrarrestar aquella forzosa y restringida educación musical, mi madre y mi tía Pilar nos cantaban maravillosas y melancólicas canciones vascas que también me hacían llorar pero esta vez de puro sentimiento melódico porque las letras no las entendía en absoluto. Aquellas canciones me dejaron un sentimiento que me sale a flote en cuanto me descuido, y si alguna vez pretendí ser una Rollig Stone, resulté ser una Rolling Stone donostiarra.

Con mi hermana, 1936
Mis condiciones musicales se manifestaron muy pronto y de pronto, pero no se enteró nadie. Nos habían llevado a mi hermana y a mí a casa de unos parientes que tenían muchos hijos, chicos en su mayoría, los cuales, como es natural, nos despreciaron olímpicamente, relegándonos al cuarto de jugar para que nos las arreglásemos solas. Allí, entre un sinfín de juguetes, descubrí un pianito en miniatura, de una escala, que estaba bastante afinado. Me apoderé de él y, con un dedo, empecé a tocar la Marcha Real (siempre la perniciosa influencia de la radio) con alguna vacilación al principio por desconocer el valor de los intervalos, y con seguridad absoluta al darme cuenta de por dónde iba la cosa. Tan fácil me resultaba que no dudé en escaparme al salón, donde, poco antes, había visto un piano de verdad y, ni corta ni perezosa, me dispuse a traspasar mis recientes conocimientos desarrollados en el juguete, al gran piano.
Cuando más embelesada estaba, llegó alguien, no recuedo bien quién, sólo que era una señora, seguramente la madre, a la que odié con toda mi alma (creo que todavía la odio) porque me arrancó de allí a la fuerza diciendo que el piano no estaba para los niños. No se dio cuenta, la tía, de que yo no aporreaba las teclas a tontas y a locas, sino que estaba tocando con sumo ciudado una melodía perfectamente reconocible, nota por nota. -¡¡ Pero si sé tocar!!- gritaba yo indignada, pero ni caso: fui arrastrada de nuevo a la leonera infantil rabiando.
Hasta los cinco años no volví a ver un piano, ni grande ni chico. Esto fue ya en Madrid, en el hotel de mi abuela, donde no sólo había un piano sino dos y a nadie se le ocurrió prohibirme hacer mis pinitos ni en el uno, ni en el otro, ni impedir que descubriera el misterio de las teclas negras.
Un poco más tarde, cuando ya había cumplido los siete años, mis padres compraron un erard antiguo que aún conservo y entonces aprendí a utilizar mis diez deditos en vez de uno solo.
También por entonces empecé a escuchar música sin reminiscencias bélicas ni folclóricas (la radio llegó a casa después del piano) aunque de momento limitada al repertorio pianístico de mi madre que tocaba muy bien, pero era “una romántica cabeza de melón”, como decía Guillermo Brown refiriéndose a su hermana Ethel y, aunque entre sus libros de música figuraban “El clave bien temperado” y las “Sonatas” de Beethoven, que en su adolescencia tuvo que estudiar, apenas le daba un repaso somero a la “Appassionata” o a algún que otro “Preludio y fuga”, abandonaba el clásico de turno para caer de nuevo en una especie de éxtasis místico con su Chopin del alma.
Su segundo favorito era Schumann; las “Escenas de niños” nos servían de nana por las noches, aunque a ella le gustaba más “El carnaval” cuyos primeros compases atacaba con tal ímpetu que saltaba en el taburete.
Misteriosamente, en sus últimos años se entregó por completo a Beethoven en su sonata “Claro de luna”, repitiendo incesantemente el primer tiempo porque para el resto ya no estaba en dedos.
Mi padre era otro romántico musical empedernido y creo que esa afinidad en gustos fue la que les indujo a casarse, pese a la diferencia de edad nada habitual en los matrimonios al uso: era mamá la que aventajaba a papá en casi ocho años, y se acercaba a los cuarenta cuando se casó. Su familia y sus amistades se hacían cruces por el hecho de que la bella Elena, que había despreciado a tanto pretendiente “de carrera”, hubiera hincado el pico con aquel chiquilicuatre, pintor de dudoso porvenir, hijo de un profesor del conservatorio sin horizonte alguno.
Así pues, la estrechez económica fue siempre la constante familiar tanto de un lado como del otro.
Por parte de mi madre la ruina nos viene de antiguo; de las guerras carlistas, en las que sus ancestros paternos, pertenecientes a la más rancia (en todos los sentidos) nobleza cántabra, apostaron su patrimonio por la causa más obsoleta. Más tarde, mi abuelo se encargó de rematar la decadencia vertiginosa de su familia, con una desafortunada operación bancaria cuyo resultado fue ¡el desastre!, como decía mamá con voz y gesto teatrales, mirando al cielo con los ojos en blanco.
Mis estudios musicales se desarrollaron primero en casa y luego en el conservatorio. Siniestro lugar el conservatorio madrileño de aquellos años, yo lo recuerdo lleno de gente vieja, niños feísimos y personal de tropa cuya meta era la banda de su regimiento. ¡Qué diferencia con la Escuela de Bellas Artes donde estudiaba mi hermana! Allí, gracias a ella, conocí a los amigos que me han acompañado toda la vida. Desgraciadamente a más de uno le he acompañado yo luego a la tumba.
De todos modos, siempre tuve, debido a mi timidez enfermiza, mucha dificultad para hacer amistades por mi cuenta; siempre he necesitado ayuda externa. Estoy segura de que si mi hermana hubera ido al Conservatorio, hubiera sabido extraer de allí lo mejor que dicha institución podía ofrecer, rodeándose enseguida de gente maravillosa. Pero yo no veía a nadie maravilloso por ninguna parte y, si lo hubiera visto, no habría sabido tampoco cómo atraerlo a mi órbita.
Total, que me cansé de los estudios de Czerny, de las escalas y de los arpegios. Sólo me gustaba aprender aquello que me seducía en el momento y, gracias a que mi madre había renovado algo su repertorio, descubrí a Bach, Scarlatti, Albéniz, Debussy...
También me gustaba muchísimo tocar de oído las canciones de moda, sobre todo las del cine americano, y todo eso lo aprendía o “me salía” con facilidad pero mal; ahora sé que mal pero entonces me creía un genio.
De la misma manera, o sea, fácilmente y mal me sumergí de cabeza en la guitarra; era muy divertido aventurarse en otro instrumento, así que, poco a poco, fui relegando el piano y tocando cada vez peor, pero la verdad es que ambos instrumentos me han servido después para inventar canciones; y digo inventar en vez de componer porque mi rigor autocrítico no me permite arrogarme el título de compositora; inventora de canciones me parece mejor; eso es lo que soy y además creo que lo hago bien.
De todas maneras, pienso que de mi arbitrario aprendizaje musical, lo más importante no ha sido el adiestramiento de manos y dedos, sino la educación del oído y sus laberintos, pues estoy convencida de que en el oído hay muchos más laberintos que el conocido, y todos sirven de filtro para que la basura se pierda y a la meta llegue sólo aquello que merece la pena.
Dejé el conservatorio en quinto de piano y me puse a trabajar de “señorita pianista” acompañando los ejercicios y ensayos de ballet de una tal Marianela de Montijo, bailarina bastante conocida en aquel momento y que luego desapareció en Méjico. No quiero decir que se esfumara, o que fuera abducida por un platillo volante, sino simplemente que nunca volví a saber nada de ella. Me pagaba un duro a la hora.
De Marianela de Montijo pasé a la conocidísima academia de Miss Karen Taft, con el magnífico sueldo de doce pesetas a la hora. Allí me quedé dos años, cada vez más a regañadientes y más aburrida, hasta que conseguí ahorrar ocho mil pesetas, y con esa fortuna me fui de viaje por Europa en compañía de, la hoy famosísima actriz Chus Lampreave; una de las amistades imperecederas que había conocido en la Escuela de Bellas Artes.
A la vuelta del viaje, rompí las ligaduras que me ataban al piano de Miss Karen. Mi primera salida al extranjero me había abierto el horizonte y aumentado mi ansia de conocer mundo, así que decidí ser libre y ponerme a pintar, lo cual no resolvía en absoluto la financiación de esa vida viajera que yo anhelaba.
Tenía que vivir de algo y, aunque había abandonado los estudios, la música me ofrecía más salidas que la pintura, por tanto, continué utilizándola como un medio más para ganarme la vida. Toqué el piano con orquesta y todo en una comedia musical infantil; di clases de guitarra (¡¡Dios mío que morro!!) en un colegio de niñas; cantaba con mi hermana en un programa de televisión que dirigía ella... gracias al cielo, corrían los tiempos heroicos de la televisión en directo y no queda constancia alguna de aquello.
También toqué la guitarra y el piano entre bastidores en el Teatro Lara, en sendas obras dirigidas por Adolfo Marsillach, al que pedí socorro en un momento de extrema penuria; llegué incluso a rascar el violín en un episodio de Jaime de Armiñán para la televisión, en el que doblaba la actuación de Gracita Morales que interpretaba el papel de una pobre chica que se ganaba la vida de violinista callejera. Como había que hacerlo rematadamente mal, quedó muy bien.
De esta manera, subsistí hasta el final de los 60, trabajando a salto de mata en ocupaciones eventuales, algunas totalmente ajenas a mis facultades como por ejemplo mis incursiones en el mundo del cine y la televisión en calidad de actriz, oficio para el que no tengo el menor talento.
| Vainica doble |  |
Hacia el año 68, un buen día me llamó Gloria Van Aerssen, mi otra amiga íntima, también “extraída” de la Escuela de Bellas Artes. Gloria y yo, junto con Chus y mi hermana, llevábamos muchos años siendo el centro de atracción de fiestas y guateques, divirtiendo a la concurrencia con nuestros números cómico-musicales. Ninguna sospechábamos entonces que, años después, íbamos a estar las cuatro ligadas, en mayor o menor grado, al mundo del espectáculo.
Aquella llamada de Gloria, fruto de una súbita inspiración, supuso el comienzo de “Vainica Doble”. Resulta que la víspera, viendo en la “tele” el festival de Benidorm, se le había ocurrido que nosotras podíamos hacerlo mucho mejor; no en el escenario como artistas, cosa que nunca entró en nuestros planes, sino en la retaguardia como autoras. Yo dije que bueno y nos pusimos manos a la obra.
Naturalmente, jamás se presentó una canción nuestra al festival de Benidorm ni a ningún otro. No tardamos nada en darnos cuenta de que, nosotras y nuestras canciones éramos absolutamente impresentables para este tipo de acontecimiento.
Resultado de aquella primera intentona fue la elaboración de una cinta con unos cuantos temas musicalmente pasables, ilustrados con unas letras cursilísimas de mi invención que, en aquel momento, me parecieron comerciales. Dicha cinta llegó a manos y oídos de José Nieto (hoy en día famoso compositor galardonado con varios “Goyas”), el cual algo debió ver en aquel subproducto, como para encargarnos canciones para un grupo de la “Columbia”, en donde estaba por entonces contratado.
Aquel grupo se llamaba “Nuevos horizontes” y llegaron a tener cierta fama, gracias al impacto que produjeron en algunas mentes menos adocenadas que otras dos temas nuestros totalmente inusuales en el panorama musical vigente: “El afinador de cítaros” y “Mi mosca favorita”. (A la vista de estos títulos se comprenderá el porqué de nuestra exclusión en los grandes festivales.) Nosotras trabajábamos con un grupo que se llamaba “Los tickets”, que fue el caldo de cultivo donde se coció más tarde “Asfalto”, uno de los puntales del pop-rock pre “movida madrileña” que supo sobrevivir a la avalancha. (Avalancha de la cual, según muchos, somos directamente culpables Gloria y yo pues, en numerosas ocasiones, nos hemos visto honradas con el título de “Mades de la movida”.)
A instancias de Pepe Nieto, y con la sorprendente aquiescencia de la “Columbia”, tanto estos chicos como nosotras grabamos nuestros respectivos primeros “singles”. En el de “Los tickets” iba una canción nuestra: “El rigor de las desdichas” y en el de “Vainica doble”, naturalmente, dos de nuestra autoría: “La bruja” y “Un metro cuadrado”. Las tres exasperaron a ciertos críticos hasta lo indecible.
Simultáneamente Jaime de Armiñán, dando muestras de una encomiable aunque todavía injustificada fe en nosotras, nos encargó las canciones que ilustrarían su serie “Fábulas”, y de ahí en adelante todas las músicas de sus trabajos paraTelevisión Española. Gracias a él, nuestro nombre se hizo conocido, si no famoso, aunque nuestros rostros permanecieron en discreto anonimato como era y ha sido siempre el deseo de ambas.
Y hasta aquí la historia de cómo empezó mi peripecia musical. Lo que viene después es una carrera de obstáculos por el circuito cerrado de las casas discográficas, con un bache tras cada obstáculo.
Muchos programas de televisión, siete “elepés”, varias películas y algunos conciertos en directo son el balance en total, por ahora, de nuestro trabajo... ¡Ah! y un premio “Ondas” a la mejor canción del 97 (creo), gracias a Luz Casal que la hizo llegar al público.
Tenía la intención de contar cómo fueron los principios de mis otras actividades, pero ya no me queda ni tiempo ni espacio. Sólo diré que su desarrollo resultó tan irregular y accidentado como en la música.
NOSTALGIA AL BIES
A escribir empecé muy tarde y puede decirse que la música me empujó a ello por la necesidad de solucionar las letras de nuestras canciones: de cantar una historia un verso a contarla en prosa sin restricciones métricas ni musicales no hay más que un paso..., un paso largo y difícil.
En cuanto a la pintura, a pesar de que desde muy pequeña había emborronado infinidad de cuadernos con garabatos, ni más ni menos especiales que los de cualquier niño, nunca se me pasó por la cabeza que pudiera pintar en serio. Cuando me lancé a semejante aventura, el hecho se produjo del modo más simple y natural; sencillamente, mis genes larvados afloraron a la superficie. Ya he contado antes que mi padre era pintor. Lo que no he dicho es que su madre también era pintora y el padre de ésta fue Eduardo Rosales, según muchos el mejor pintor del siglo XIX.
Yo estoy amasada con las rebañaduras de este talento familiar: soy “la última croqueta”.

Portada del libro Cuatro generaciones de pintores madrileños: Rosales y sus descendientes. Ministerio de Cultura, 1984
ALGUNA DE SUS PINTURAS
 Habitantes del bosque Gato Altivo  |  Homenaje a Buster Kiton |
Future concerts
Latest activity